Cuando hablamos de
primigenios, últimamente suena más el nombre del Rey de amarillo que el del
propio Cthulhu. Lo debemos en gran parte a la memorable
True
Detective que la temporada pasada asombró a telespectadores de
todo el mundo. Allí se hacía referencia a la olvidada ciudad de
Carcosa y al Rey de Amarillo, despertando el interés en aquellos
temas arcanos.
Aunque se le incluyera en los mitos
posteriormente, el Rey precede a la obra de Lovecraft: se remonta a
1895 con la colección de relatos de Robert Chambers El rey de
amarillo. Éste, a su vez, había usado elementos de la obra de
Ambrose Bierce de 1881 Un habitante de Carcosa para enriquecer
el mito.
Después de Chambers, Lovecraft
mencionó al Rey en su ciclo de
Cthulhu —asociándolo a Hastur—, y autores posteriores siguieron en esta línea. En la actualidad el canon de los mitos, derivado de sus apariciones en varias
obras o en el juego de rol La llamada de Cthulhu el Rey es
un avatar del primigenio Hastur, un ser por tanto de una naturaleza
similar a la de Cthulhu, Nyarlathotep o Yog-Sothoth.
Sin embargo, todo esto es una
construcción posterior: la evolución de un mito a partir de muchos
referentes. Es mitología tomando forma ante nuestros ojos. Algo
similar debió ocurrir cuando se configuraron —hace miles de años— los mitos griegos, aunando personajes y sucesos históricos con creencias religiosas de otros pueblos y la imaginación de los
escritores. En su origen el Rey de Amarillo y Carcosa eran algo muy
distinto. Del mismo modo que la máscara de la muerte roja llevaba un
sangriento fin al baile, el Rey de Amarillo trae la locura y su
mascarada era más sutil y siniestra. Los relatos de Chambers están
cargados de simbolismo y a veces es difícil seguirles el ritmo, y en
esta antología que nos trae Valdemar, Una temporada en Carcosa, experimentaremos una sensación similar.
Estamos ante una muy buena antología y ante una
de esas raras ocasiones en las que sí se puede juzgar el
libro por su portada, gracias a la alucinante ilustración de Samuel
Araya. El amarillo es el color de la
enfermedad, de la demencia, de las personas y de los lugares cuando
estos pierden su objetivo original y agotados por el paso del tiempo
presentan una misma cara descolorida e ictérica —haciendo uso de uno de los adjetivos más repetidos en los relatos que nos ocupan—.
En
Una temporada en Carcosa la mayoría de los relatos giran
en torno a estos conceptos. En el mismo ambiente que se respiraba en
El diablo a todas horas de Donald Ray Pollock o en la propia
True Detective: decadencia y desesperación, agotamiento.
Suciedad en las costuras de la sociedad, entre los marginados.
Como la mayoría de antologías, esta
tiene una virtud y un defecto. La virtud de ser una embajada de
autores desconocidos para el lector. El defecto es ser
irregular. Algunos relatos me han parecido excelentes, auténticas joyas. Otros han pasado sin pena ni gloria. Unos pocos me han
parecido si no malos, por lo menos no de mi gusto. Es algo
inevitable, en gran medida subjetivo, y para cada lector será una
experiencia distinta.
A mi por ejemplo uno de los primeros
relatos, “Más allá de las orillas del Sena” de
Simon Strantzas, me ha dejado frío. Nos presenta la historia de un músico fallido,
harto del fracaso, que se embarca en la realización de un último
proyecto que, espera, supondrá su éxito definitivo. El narrador es
su amigo, un virtuoso megalómano que parece sentir la necesidad
de ridiculizarle constantemente e interpretarlo como amistad. El tema de fondo no es otro que la muy manida historia de pacto
fáustico donde el violinista —aquí compositor— pacta con el
diablo a cambio de un talento inhumano. Cambiemos Paganini por Henri
y Satán por el Rey de Amarillo y tendremos “Más allá de las
orillas del Sena”, un relato que además tampoco destaca por la
caracterización de los personajes ni por ningún gran momento de
horror o inquietud.
Algo mejor es el que abre el libro, “Mi
voz está muerta” de Joel Lane, donde un hipócrita católico se
agarra al clavo ardiente de una secta inspirada en Carcosa como
último recurso ante el cáncer terminal que le devora. Creo que es
una buena elección para empezar la antología; más que marcar un
hito de terror deja una sensación de ambiente malsano entre lo que
explica y lo que deja a la imaginación que pone al lector en el
humor adecuado para enfrentar el resto de la lectura.
“Noche de cine en casa de Phil” de
Don Webb me llama inmediatamente la atención: el argumento es muy
similar al de uno de los mejores episodios de la serie Masters of
Horror. En “Cigarette Burns” de John Carpenter, octavo
episodio de la serie, un cinéfilo encarga la búsqueda de una
película maldita que tras una sola reproducción en el festival de
cine de Sitges fue retirada de circulación. Todos los espectadores
enloquecieron y se produjo al final un festival de automutilación.
El concepto de película maldita lo toma Don Webb y como hiciera
Carpenter lo adereza con referentes de verdad; atribuye a Roger
Corman la autoría de una película en su ciclo de E. A. Poe llamada El Rey de amarillo, con Vincent Price entre el elenco. Ni
Corman rodó tal película en su célebre ciclo ni Price formó parte
de nada similar, ni por supuesto Poe tiene nada que ver con el Rey de
Amarillo (aunque haya cierto parecido entre éste y “La máscara de la
muerte roja”), pero suena verosímil. Phil, padre de familia cinéfilo,
compra en ebay una copia de esta película para reproducirla en casa,
en un paso más para estrechar lazos con su hijo. El resultado es
interesante.
En “Mensaje encontrado en una
habitación de hotel de chicago” de
Daniel Mills las mezclas entre
personas reales y ficticias vuelven a usarse libremente, y en “Me
ve cuando no estoy mirando”, “Gran final, segundo acto” o “El
teatro y su doble” se intenta una técnica similar a la de
Lovecraft hablando del Necronomicón.
La del Rey de Amarillo es una
obra literaria real, independiente de Chambers, que lleva a la locura
y a la desviación a quien la lea. Este tema se repite continuamente,
hasta el punto en que valoro más los relatos que aún bebiendo de la
misma fuente que el resto, buscan la forma de presentar algo más
original. “El teatro y su doble” por ejemplo es un texto largo,
mareante, un devaneo del artista bohemio con la mente deteriorada por
la droga que se aproxima al monólogo interno, el equivalente
literario a un lienzo surrealista: lo mismo pasa con “No hay
suficiente esperanza” de
Joseph S. Pulver. Es como un intento
infructuoso de ser Burroughs y es la obra que más me ha costado
terminar de las aquí incluidas.
En “Brillantes huesos negros y tenues
estrellas negras” Gemma Files ofrece esta visión moderna del mito
que está de moda desde que Richard Matheson escribió La casa
infernal: añade algo de ciencia a la magia a la que estamos
acostumbrados. La protagonista es una antropóloga forense que viaja
a una Carcosa real, una isla cerca de Indonesia donde se ha
descubierto una práctica aberrante por la cual desde hace siglos se
ofrecen sacrificios humanos por quien sabe qué motivo. Los
habitantes de la isla son a Hastur lo que los de Insmouth a Cthulhu y
Dagon: parecen criaturas híbridas entre humano y esta especie de
Slenderman que es el Rey de Amarillo.
Con “Aquellos cuyos corazones son de
oro puro” de
Kristin Prevallet superamos ya el punto de no retorno;
de momento nada nos ha impresionado especialmente y hemos leído mas o menos la mitad del libro —salvamos
sobre todo el relato de Don Webb y “El himno de las híades”, una
historia muy bien llevada de
Richard Gavin sobre un niño que
descubre muy a su pesar lo que pasa cuando recoge de las aguas del
río helado cerca de us casa una de estas estrellas negras que a
estas alturas ya nos son tan familiares—. Es ahora o nunca cuando tiene que llegar este
relato que nos marque: y aquí lo tenemos.
Kristin Prevallet nos
introduce de lleno en la mente de una chica enterrada en vida bajo
las obsesiones de su madre. Nunca ha salido, no ha conocido a gente,
no ha vivido: es como una Carrie espantada del mundo y acostumbrada a
seguir las instrucciones de su tiránica progenitora. Cuando la madre
parte de viaje y la deja al cargo de la casa, las cosas empezarán a
cambiar. Como inocente acto de rebeldía o de reclamación de una
libertad hasta ahora desconocida la chica empieza a actuar de modo
completamente aleatorio; nada más que pequeñas acciones ilógicas
que, a partir del momento en que encuentra una vieja joya de ónice
negro con un símbolo amarillo grabado empiezan a escalar hacia lo
sociopático. Su mente desconecta de la realidad: su mundo es solo un
campo para experimentar nuevas emociones, pura voluntad sin freno
moral ni sentido de autoconservación.
Y si con Kristin Prevallet encontramos
una auténtica joya de relato, la buena racha sigue y a partir de
aquí
la antología no solo se recupera sino que mantiene un ritmo
excelente. En “El amanecer de abril” de
Richard A. Lupoff se
produce otra de estas afortunadas combinaciones entre un ingénuo
inocente (John O'leary) empleado como asistente por un astuto
investigador (Abraham ben Zaccheus) —en este caso investigador de
lo oculto— que tras encontrarse con el propio Robert Chambers
asisten a una representación en vivo de la adaptación a la ópera
de
El Rey de amarillo. Otra vez el teatro: pero tan bien
escrito, con un sentido del humor fino y unos personajes tan
atractivos que me hacen olvidar completamente las reticencias que
mencionaba anteriormente y maldecir este horrible momento en que uno
se da cuenta de lo mucho que le gusta un escritor y de lo poco que se
ha traducido al castellano de su extensa bibliografía. “Rey Wolf”
y “Sweetums” son de estos relatos que aguantan tantas relecturas
como uno quiera darle, y “D T” del gran
Laird Barron es la
introducción perfecta para los que aún dudábais si comprar su
novela
El rito que Valdemar publicó bajo en el sello “Insomnia”.
Y dejo para el final el que para mi es
el mejor relato de todos: “El pozo de los deseos” de Cody Goodfellow. Adoro la idea
de la serie juvenil ambientada en una clase donde todos los niños
tienen que llevar una máscara y reciben enseñanzas a veces
absurdas, a veces crueles. Uno de estos niños, años después,
intenta recuperarse de la experiencia que supuso participar de aquel
proyecto; la adicción a toda clase de alucinógenos, al tabaco, el
paso por decenas de consultas psiquiátricas no le ha servido para
rehacer su vida. Ellos aún le persiguen. ¿Y quienes son Ellos? ¿Los otros niños, la siniestra profesora Iris, Cassilda
o los otros visitantes que ocasionalmente aparecían en el show? ¿O
los productores de la serie? ¿Hay una secta detrás de todo o solo
la imaginación desbocada de una mente deteriorada? Esta vida
arruinada encontrará sus respuestas en su isla de paz particular, en
un pequeño bosque rodeado por la autopista. Este relato me recuerda
un poco una película que he disfrutado mucho recientemente y que
también aprovecho para recomendar: Starry Eyes.
Para los amantes de la literatura
experimental, para los que prefieren los relatos clásicos o el
revisitar temas clásicos bajo óptica moderna: hay para todos en
este libro. Una temporada en Carcosa es una lectura
ideal tras haber terminado El Rey de amarillo de Chambers,
también publicado por Valdemar. Leed el original, leed luego este,
un homenaje a su legado: entre ambos hay un siglo de distancia pero El Rey de amarillo está más de actualidad que nunca.
Valdemar. Tapa dura, 416 páginas, 27,50 €.















































































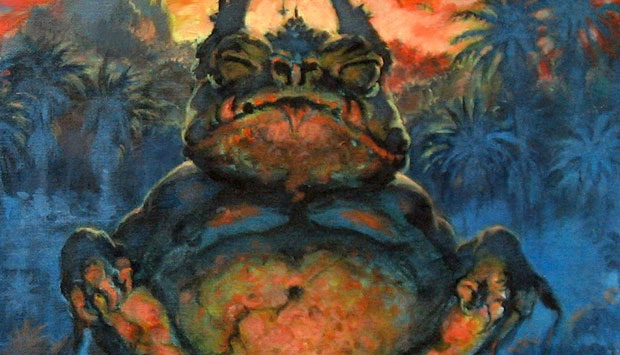





 Gústanos en Facebook
Gústanos en Facebook Síguenos en Twitter
Síguenos en Twitter Sigue nuestro RSS
Sigue nuestro RSS














